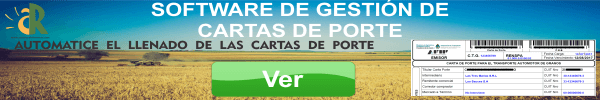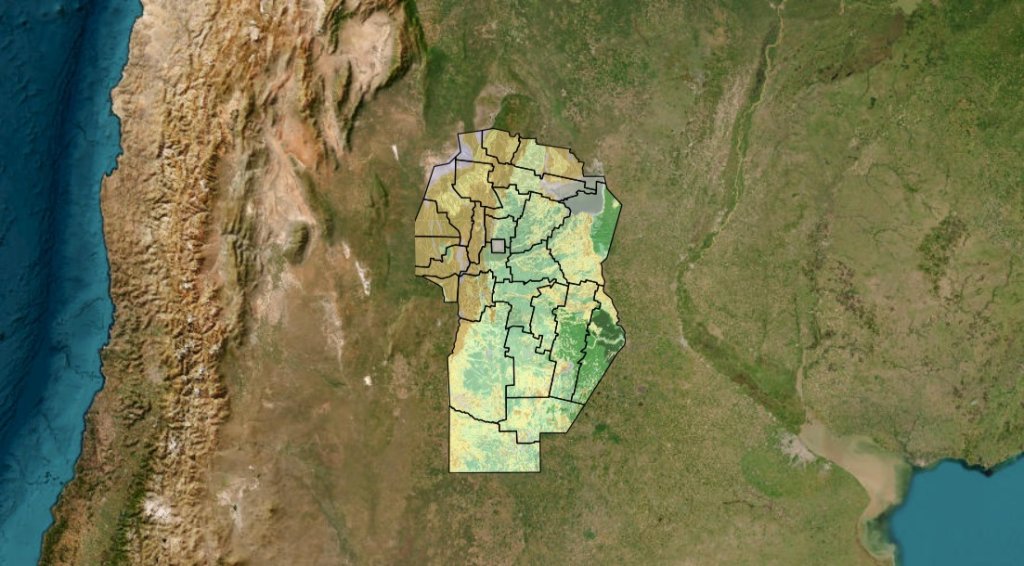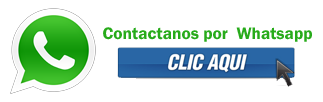“Hasta el día de hoy la polenta es comida de perro o de pobre? Nos cuesta salir de esos discursos y miradas”, afirma Cecilia Trillo, bióloga especializada en ?etnobotánica?

Cecilia Trillo es bióloga y se dedica a la etnobotánica, ciencia que estudia las relaciones de los humanos con las plantas. Dentro de este mundo se interesó especialmente por las plantas comestibles, que ha investigado recorriendo monte y campo de Córdoba y Catamafrutrca, motivada por las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las estrategias familiares de las
Cecilia Trillo es bióloga y se dedica a la etnobotánica, ciencia que estudia las relaciones de los humanos con las plantas.
Dentro de este mundo se interesó especialmente por las plantas comestibles, que ha investigado recorriendo monte y campo de Córdoba y Catamafrutrca, motivada por las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las estrategias familiares de las personas que viven en los ambientes secos, salinos y áridos? ¿Quién se las enseñó? ¿Cómo las aprendieron? “Siempre estuve interesada en la habilidad de los pobladores en aprovechar los recursos naturales para generar dinero o mantener su estilo de vida rural, como criollos o serranos”, explica.
-Usted menciona que las plantas comestibles silvestres sufren de cierto desprestigio. ¿En qué sentido?
-En que para muchas personas las plantas del monte y sus frutos son cosas de pobre o de indio.
-Ah. Y muchas generaciones recibieron esa mirada despectiva…
-Sí. Cuando sus nietos se iban a la ciudad a estudiar, las abuelas les sugerían que no dijeran que eran de campo ni que tenían sangre india, para que no los marginaran. Hasta el día de hoy comer polenta es comida de perro o de pobre… nos cuesta salir de esos discursos y miradas. Ahora, lentamente, existe una revalorización desde ámbitos urbanos, académicos y de los medios de comunicación para reactivar las costumbres de recolección de frutos del monte y elaboración de productos.
-¿Por qué, entonces, es importante preservar el patrimonio de plantas silvestres?
-Porque tienen que ver con la identidad. El conocimiento sobre las plantas alimenticias (y también medicinales, tintóreas, etc.) es la herencia inmaterial que nos dejan los mayores sobre las especies que constituyen los ambientes naturales, las técnicas específicas para usarlos y los “símbolos” culturales que implican.
-¿Por qué destaca el término “símbolos”?
-Porque es en ese punto que se conectan con la identidad. Cuando comemos un fruto silvestre en la caminata para ir a la escuela o para buscar los animales, nos sentimos “del campo” o “serranos”. Cuando nos juntamos a comer un locro, humita o hacer un arrope, somos “del campo”, somos “criollos”. La comida es algo más que nutrientes, es comensalidad, es conmemoración, entre muchas otras cosas.
-¿Cómo surgió su investigación sobre las plantas comestibles de Catamarca?
-Cuando estaba en la Universidad Nacional de Córdoba y dirigí un trabajo de investigación sobre plantas alimenticias del monte y las prácticas de uso desde una perspectiva histórica, según restos arqueológicos encontrados antes de la llegada de los españoles. En Catamarca continué con esa línea de análisis y allí encontré que las especies comestibles más frecuentes en el discurso de las pobladores son ají quitucho, chañar, mistol, algarrobo, piquillín, tunilla, ulúa, ucle, albarillo, pasionaria, molle de beber, tomate de árbol, verdolaga, nogal criollo, tala, aguaribay y tusca.
-¿Cómo se usan? ¿Estos productos llegan a las ciudades?
-Muchas de esas especies se cocinan en arropes, mermeladas o torrejas; otras se muelen y con esa harina se hacen bizcochuelos, alfajores, patay, fermentados o bolanchao (una suerte de golosina). Otras especies se comen frescas sin ningún proceso de modificación. Y las comen todos los que las conocen y les gusta, sin importar si nacieron en el monte o en la ciudad. Se pueden conseguir algunos productos en mercados urbanos y en ferias agroecológicas.
-Usted cuenta que algunos entrevistados dicen que cuando colectan y consumen frutos se sienten conectados con el monte. ¿Cómo es esa conexión?
-Es difícil explicar con palabras. Juntamos y comemos frutos del monte porque nos gusta el sabor, nos gusta recolectar y sabemos cómo elaborar productos. Hay una cuota de alegría y de felicidad en la tarea, además algunos pobladores logran darle valor agregado y venden productos generados en el monte. Hay historias de pobladores que, en el pasado, vivieron esta tarea con desagrado y fastidio; otros lo recuerdan con gusto
-¿Hay algún proyecto para difundir las plantas silvestres?
-Actualmente dirijo un proyecto de extensión universitaria con presencia en el mercado de frutas y verduras más grande la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca en el que visibilizamos las plantas del monte, dialogamos con los visitantes, participamos de programas de radio (¡la gente de campo escucha radio!) y generamos un recetario que será de distribución gratuita. Comenzó en agosto de 2024 y termina en julio de este año. Algunos centros vecinales realizan actividades específicas, como convocar a realizar arrope o participar de talleres de elaboración de productos.
-Cuando usted cuenta sobre su trabajo, ¿qué reacción tiene la gente?
-Algunos me miran con cara de “quiero volver al pasado”, otros se sorprenden de que en la actualidad los pobladores conserven la tradición y que los jóvenes la mantengan viva. Otros preguntan por la inserción al mercado de productos o me comentan nuevas recetas, fruto de la experimentación. Y hay muchos interesados en los aspectos de sustentabilidad ambiental, económica y social de la tarea, ya que es una herramienta para que los jóvenes vuelvan y se queden en el campo aunque sea en algunos momentos del año. Cada uno desde su propia experiencia de vida.
-O sea que despierta mucho interés.
-Así es. La cultura asociada al uso de la plantas está viva. Quizás de manera diferente a la tradición de los mayores, pero viva y en permanente cambio. No comparto las miradas apocalípticas de muerte y pérdida irrecuperables sobre el conocimiento de las plantas. Para mí es un desafío profesional dedicarme a registrar las tradiciones del pasado y ver cómo las nuevas generaciones las cambian, las reciclan y las siguen usando.
La entrada “Hasta el día de hoy la polenta es comida de perro o de pobre… Nos cuesta salir de esos discursos y miradas”, afirma Cecilia Trillo, bióloga especializada en “etnobotánica” se publicó primero en Bichos de Campo.
Seguir leyendo