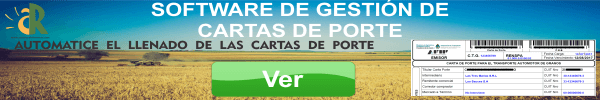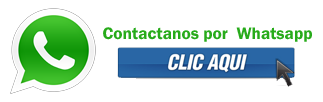De la quinua al zapallo: en Cuyo, los avances en genética van mucho más allá de la vitivinicultura
Aunque la industria del vino es la más relevante en el agro de la región, los avances en genética se extienden a otros cultivos y los resultados han sido más que exitosos. El INTA juega un rol clave en estos desarrollos.
Lograr una mejor adaptación a la zona, subir los rendimientos o resaltar algunas características cualitativas son solo algunos de los objetivos que tiene cualquier productor.
Ahí, la genética se vuelve una aliada fundamental, y en la región de Cuyo, los logros en esta materia han acaparado más de un cultivo.
Y más allá de que la vitivinicultura es la principal actividad agroindustrial de la región y mucha de las investigaciones se han centrado en este cultivar, con una participación clave del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
“En Mendoza tenemos la colección de vid más importante del hemisferio sur, lo mismo ocurre con el olivo en San Juan, que es referencia a nivel mundial. Son también de gran relevancia el banco de germoplasma de hortalizas que tenemos en La Consulta y la colección de frutales de clima templado ubicada en Junín, la más grande a nivel nacional y de la cual se tomaron las variedades que permitieron el desarrollo de la fruticultura en la provincia. También en Mendoza, el INTA cuenta con una colección importante de microorganismos, en especial levaduras, que se utilizan en la industria vínica”, comentaron desde la Dirección Regional del INTA Mendoza-San Juan.
GENÉTICA CUYANA: EL CASO DE LA QUINUA
Pero sus aportes no terminan ahí. Uno de los más recientes logros del INTA Mendoza-San Juan tiene que ver con la quinua. En 2025, el ahora extinto INASE aprobó la inscripción de la variedad de quinua Morrillos INTA, que posibilita a productores de los valles andinos de Cuyo contar con una semilla estable de este alimento y los estimula a diversificar su producción.
Sin embargo, el trabajo genético sobre la quinua comenzó hace más de una década. Como lo recuerda Lucas Guillén, jefe de la Agencia de Extensión Rural (AER) de Calingasta, San Juan, en el año 2012 se hicieron campañas de recolección de material de productores de quinua de los Valles de Calingasta. Del material recolectado se identificaron variedades de ciclo corto con una alta heterogeneidad en el ciclo del cultivo y color de la semilla.
Desde 2013, entanto, se comenzó con un plan de mejoramiento en el campo anexo de la AER Calingasta y de la EEA San Juan buscando una homogeneidad del porte de las plantas, duración del ciclo y tamaño y color de la semilla. Para 2018, después de cinco años, se logró una variedad estable, homogénea y de alto rendimiento la cual permitía una mecanización del cultivo desde la siembra a la cosecha.
Las diferencias de la variedad con Morillos respecto a Hornillos Gob. Jujuy INTA, la única variedad inscripta en Argentina son varias: “Morrillos es un cultivar de ciclo más corto, 97 días aproximadamente, mientras que Hornillos presenta un ciclo de cultivo superior a los 130 días con siembra en primavera”, comenzó enumerando Guillén.
“El color del grano es beige y de menor tamaño. En el caso de Hornillos el grano es de mayor diámetro y de color amarillo/naranja. Las hojas son más dentadas, mientras que Hornillos tiene hojas redondas. El color de la panoja es su mayoría color verde oscuro mientras que en Hornillos es de color violácea/naranjada y la planta en madurez fisiológica es de altura baja (1,47 m) mientras que Hornillos supera 1,7 m”, añadió.
Para el investigador, haber logrado esta variedad es muy importante para la región de Cuyo: “Al ser una variedad desarrollada localmente tiene una adaptación muy buena a nuestro ambiente. Y los productores locales pueden acceder a las asistencias técnicas del INTA. Igualmente Morrillos INTA ya estuvo siendo probada en otros puntos del país en el marco de la RED Quinua del INTA, con muy buenos resultados”, completó Guillén.
GENÉTICA EN HORTALIZAS, AROMÁTICAS Y MÁS
El trabajo de investigación genética que ha desarrollado el INTA hasta su transformación ha sido clave para cultivos en los que la región se destaca y que luego tienen alcance nacional. Por caso, el 90% de los cultivares de ajo que se utilizan en Argentina son consecuencia del trabajo del Instituto. El país es el tercer exportador de ajo a nivel mundial y es la hortaliza con mayor superficie cultivada en Cuyo.
Siguiendo con las hortalizas, el 60 % de la superficie cultivada con cebolla en el país se hace con variedades obtenidas por el INTA. Este año se inscribieron dos variedades nuevas: Tonada INTA y Tinta INTA. Mientras que el 30% de la producción nacional de zapallo para consumo en fresco del tipo Anco, es de la variedad Cokena INTA.
El ajo saborea una buena cosecha, pero hay incertidumbre por Brasil, China y los precios
Pero los logros no solo se extienden para el consumo en fresco, también van al ámbito industrial. En alianza con Unilever, se han obtenido cultivares de zapallo, cebolla y zanahoria específicas para deshidratar, algo clave para Mendoza, que es la provincia con mayor capacidad instalada para el deshidratado en el país.
Así, cuando alguien está tomando una sopa de sobre, no solo en Argentina, sino en todos los destinos donde exporta la compañía, de zapallo o cebolla, está consumiendo también parte de la genética desarrollada en el INTA.
En Mendoza, los vegetales recorren el camino desde el lote hasta el sobre de sopa
Pasando a las aromáticas, cultivos en los que Mendoza es referencia como el orégano, ya que cuenta con la primera Indicación Geográfica (IG) en el segmento, el INTA ha inscripto los primeros cultivares en el país que aportan altos rendimientos y buena calidad de aceites esenciales, algo que también se ha dado en el romero. Cabe destacar que en la región se produce el 90% del orégano que se consume en el país.
Para la producción de uva y vino, que la región concentra casi el 90% del país, se han obtenido nueve variedades de uvas de mesa, que también son requeridas en otros lugares, como Australia (Serena INTA). También han sido responsable de la creación de una levadura, Tango-Malbec, seleccionada por el INTA, que es comercializada en el mundo por la empresa Lallemand. Además, se han identificado y conservado variedades de vides criollas, únicas de Argentina.
OTROS AVANCES DE LA GENÉTICA EN LA VID
En una alianza entre el sector público y privado, uno de los avances en materia genética más importantes que se han registrado en la vitivinicultura están vinculados con la cepa emblema en el vino argentino.
Se trata del proyecto Iberogen, un trabajo articulado de Vivero Mercier, el Instituto de Biología Agrícola de Mendoza (IBAM, CONICET-UNCUYO), e instituciones internacionales, que logró descifrar el genoma completo del Malbec.
El proyecto Iberogen se propuso como objetivo “estudiar la diversidad genética existente en Tempranillo y Malbec, para seleccionar líneas más adaptadas a las condiciones de cambio climático que permitieran ir sustituyendo a los materiales genéticos existentes, por clones mejores adaptados a las nuevas condiciones ambientales”, comentó el ingeniero Daniel Bergamín, director técnico de Vivero Mercier.
La investigación llegó a ser publicada en la reconocida revista científica Horticulture Research (Oxford Academic), y se convirtió en un hallazgo trascendental que sienta las bases para nuevas investigaciones tendientes al mejoramiento de distintos aspectos cualitativos y cuantitativos de la variedad Malbec.
Como argumentaron desde Mercier, es conocido que el cambio climático afecta los ciclos vegetativos y reproductivos de la vid, produciendo cambios específicos en el desarrollo de la uva, acelerando la disminución de ácidos orgánicos, induciendo un incremento en la concentración de azúcares y desfasando la acumulación de antocianas de la maduración fenólica.
Como consecuencia, estas uvas dan lugar a vinos de grado alcohólico excesivo, baja acidez, baja intensidad de color y sabores astringentes.
De todos los clones estudiados durante la investigación, uno de ellos se destacó particularmente por su mayor contenido de antocianina (compuesto responsable del color) en las pieles de sus bayas, un atributo deseado en la elaboración del vino.
“Se encontró que esta diferencia estaba relacionada con las respuestas elevadas al ácido abscísico, una hormona que influye en la expresión de genes relacionados con la respuesta al estrés y la madurez de las bayas. Esto puso de relieve el profundo y complejo impacto que pueden tener las variaciones genéticas puntuales en el desarrollo de la calidad de la uva y, por lo tanto, en las características varietales del vino que produce”, comentaron los investigadores.
Esto marca un paso significativo hacia la comprensión de cómo las mutaciones somáticas modifican las características de los distintos clones, arrojando luz sobre una nueva dimensión de la investigación genética de la vid, que podría revolucionar el futuro de la viticultura.
Seguir leyendo